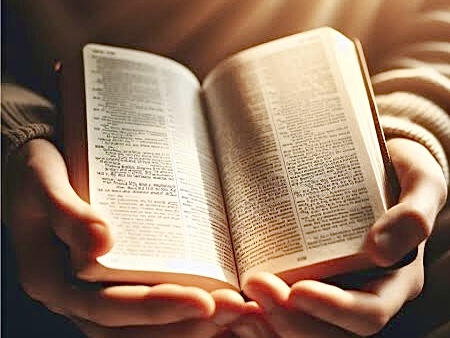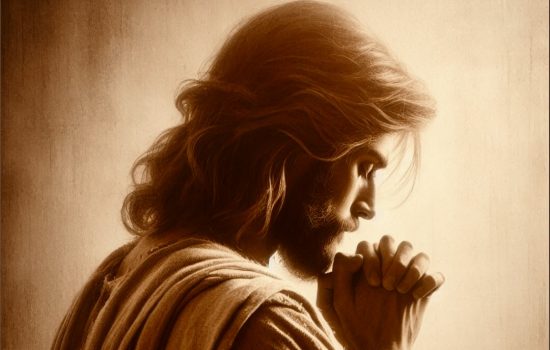El Evangelio es un himno de alegría, una feliz noticia. Si las fuentes brotan desde subsuelos profundos y puros, el agua que emana de ahí es pureza y frescura. El Evangelio es un himno a la alegría porque su mensaje surge desde aquella remota región interior de Jesús, habitada por la paternidad acogedora de Dios.
En ese lago interior nacieron sus palabras y actos, revestidos de confianza y serenidad, y tenemos la impresión de que Dios fuese un inmenso seno materno que envolviera cálidamente a toda la humanidad. Y a Jesús mismo lo sentimos cercado de llamas, frescas llamas de alegría.
Aquel día Jesús subió al monte y soltó al viento el nuevo código de la felicidad. Les dijo que los que nada tienen lo tendrían todo; que los que con lágrimas se acuestan serán visitados por el consuelo; que habrá banquete y hartura para los que pasan hambre; que los que piedra a piedra levantan el edificio de la paz serán coronados con el título de hijos de Dios, y que, en fin, las lágrimas se transformarán en estrellas y los lamentos en danzas.
Les dijo que los discípulos debían ser, en medio del mundo, una montaña de luz y la sal para condimentar el banquete de la vida; que el Reino es como una piedra preciosa, como un vino nuevo, como un tejido recién salido del telar; que el Padre viste todas las mañanas a las margaritas y alimenta a los gorriones; que para el Padre el perdonar es una fiesta y que los últimos serán los primeros.
Ésta es la temperatura interior de Jesús de donde brotó aquel mensaje que llenó de alegría al mundo. Les dijo que nadie debía tener miedo; que cualquier vulgar asesino puede acabar con el cuerpo pero que, ni con la punta de una lanza, podrá rozar el alma humana porque ella está asegurada en las manos del Padre. Es posible que la infamia caiga sobre los hijos como un puñado de barro pero, ¿de qué extrañarse? La misma suerte corrieron los profetas.
Una vez, un hombre, al escalar una montaña se encontró una mina de oro. Saltando de alegría regresó a su casa, vendió sus bienes y compró aquel terreno. Lo mismo le sucedió a aquel mercader muy entendido en piedras preciosas que, al pasar por un mercado, vio una perla de gran valor. Emocionado, volvió a casa, vendió sus propiedades y compró aquel tesoro. Así es el Reino.
El grano de mostaza es una semilla pequeñísima, casi invisible. La siembran, levanta la cabeza y se eleva por los aires, hasta convertirse en un arbusto tan alto y tan potente que las aves del cielo pueden poner holgadamente sus nidos en sus ramas.
Salió el sembrador y arrojó un puñado de trigo en la sementera. Brotó el trigal, escaló las alturas y, llegado el verano, aquello era como un mar de espigas doradas. Así es la Palabra.
Hoy estás feliz porque con la fuerza de tu espíritu has sujetado a las serpientes y a los demonios. Pero eso no es nada. Hay otro motivo de alegría mucho más grande, y es que tu nombre está escrito con letras de oro en el corazón de mi Padre. Felicidades y enhorabuena.
El amor del Padre se extiende sobre la tierra como una inmensa onda y, con sus alas protectoras, envuelve y abraza a todas las criaturas. Ésta es la razón definitiva de la alegría de los hijos de los hombres.
Y Jesús desplegó un abanico multicolor de parábolas, apólogos y comparaciones para mostrar que el Padre nos ama gratuitamente. Un mensaje tan optimista sólo pudo brotar de un corazón gozoso y, por eso, estamos afirmando en todo momento que el Evangelio es un himno a la alegría.
Tomado del libro “El arte de ser feliz” capitulo 6º apartado “Alegría y dolor” padre Ignacio Larrañaga