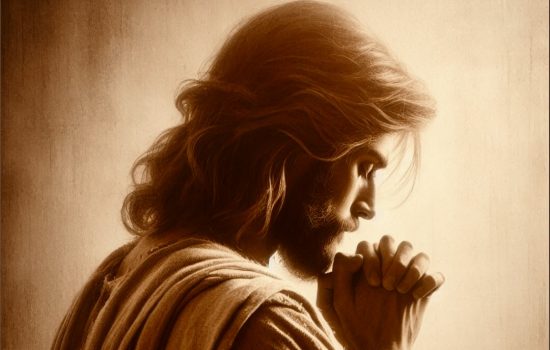SALMO 50 (51) (salmo penitencial)
Para mucha gente, todavía hoy, el salmo 51 es una música de tono menor, tejida de melodías tristes y ecos sombríos.
A pesar de que sentimos palpitar a lo largo del salmo la pertinaz y obsesiva presencia del pecado, jamás, sin embargo, nos llega ni el más lejano eco de los complejos de culpabilidad. En ningún momento advertimos que los sentimientos de culpa ronden los muros del salmista. Jamás vemos a éste caer en el remolino de la auto punición.
Una cosa es la humildad, y otra, la humillación. La humildad es hija de Dios, y la humillación, hija del orgullo. La humildad es una actitud positiva; la humillación, en cambio, autodestructiva. En el fondo de los complejos de culpabilidad aletea incesantemente aquel binomio de muerte: vergüenza-tristeza. Efectivamente, en su último análisis, los complejos de culpa se reducen a estos dos sentimientos combinados. Y, en el fondo de estos complejos, se agita un instinto de venganza en contra de sí mismos: se irritan en contra de sí mismos porque se sienten tan poca cosa; se indignan y sienten rabia por ser así, tan incapaces de actuar según los criterios de Dios y de la razón, según los cánones de un ideal.
Se humillan, viven ensañándose en contra de sí mismos por no aceptar sus limitaciones e impotencias, avergonzándose y entristeciéndose de ser tan poca cosa, tan impotentes para actuar según los principios de la rectitud. Y, probablemente, en el último análisis de estos complejos, la madre que da a luz a estos sentimientos es el complejo de omnipotencia, lastimado, herido y derrotado al comprobar que no puede volar por las cumbres del ideal y de la santidad.
Y estos sentimientos se han cultivado deliberadamente entre nosotros, como si se nos dijera: humíllate, castígate, avergüénzate, arrepiéntete, eres un miserable, un rebelde que no merece misericordia… Había que hacer penitencia para merecer la misericordia divina, olvidándose de que, aunque se haga penitencia hasta el fin del mundo, la misericordia no se merece, se recibe.
En el fondo, pues, de estos complejos de culpa, deliberadamente inculcados y cultivados, en la base de esta actitud autodestructiva, palpita —y esto es lo más grave— una teología profundamente desenfocada. ¿Satisfacer la justicia divina y calmar los impulsos vengativos de Dios? ¿Cuál Dios? ¿Un Dios vengativo, sanguinario y cruel? ¿De dónde salió ese Dios? ¿Un Dios a quien hay que aplacar con penitencias y con castigos mentales en contra de sí mismos? ¿De qué monte, de qué selva salió ese Dios? ¿Del Sinaí? El verdadero Dios nunca fue vengativo; fueron los hombres los que proyectaron en Dios sus bajos impulsos.
Y ahí vemos a Jesús en los evangelios inventando cuentitos, comparaciones y parábolas para decirnos que, en fin de cuentas, Dios no es nada de lo que nos han metido en la cabeza, sino que, muy al contrario, es ternura y cariño, perdón incondicional, amor eterno y gratuito, que Dios es como el Papá más querido y amante de la tierra, que, para El, perdonar es una fiesta, y que los más frágiles y quebradizos, aquellos que tienen la historia más infeliz en el terreno moral y los últimos, esos son los que se llevan las preferencias del Papá Dios.
Llegó, pues, la hora de creer en el Amor, y de superar las fragilidades, no en virtud de la culpa represiva sino en virtud de la dinámica transformante del Amor, y en el nombre de aquella revelación central, traída por Jesús, sobre el amor eterno y gratuito del Padre Dios para con cada uno de nosotros.
Así, pues ¿entristecerse? De nada. ¿Avergonzarse? De nada. ¿Humillarse? Por nada. Entonces, ¿qué hacer? Como nos dirá admirablemente el salmo 51, reconocer con humildad y confianza nuestra radical impotencia, no fijándonos obsesivamente en nuestra condición pecadora sino en la condición misericordiosa y comprensiva de Dios, en su amor y ternura nunca desmentidos.
Extractado del libro “Salmos para la vida” capitulo 7 “Las misericordias del Señor” de padre Ignacio Larrañaga