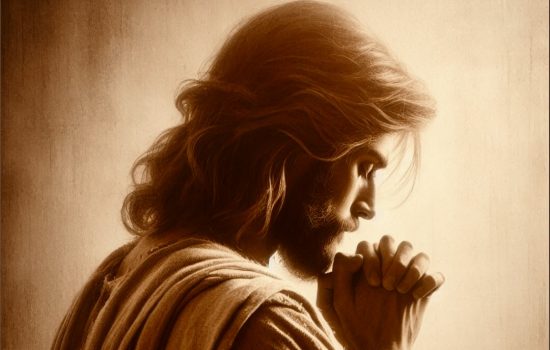El encuentro con Dios cuándo es profundo, es eminentemente transformante. Dios asume y consuma el “yo” egocéntrico y obliga al hombre a internarse en los anchos espacios del amor.
He aquí la terrible desgracia del hombre: al asomarse el niño a los primeros niveles de la conciencia, comienza a diferenciar la imagen de sí de su verdadera realidad.
En la medida en que el niño va escalando los peldaños de la vida, va también ampliándose esa diferencia y en esa misma medida el niño, sin darse cuenta, va aureolando y magnificando su imagen hasta que llega un momento en el que al hombre no le importa tanto su realidad sino su imagen, a la cual se adhiere emocionalmente. No le interesa “cómo soy” sino “como me ven”; no “lo que soy” sino “lo que imagino ser”; y así, en una simbiosis idolátrica, el hombre identifica la realidad con la imagen, la persona con el personaje. Estamos pues ante un “yo” artificial e inflado.
Ese “yo”, así entre comillas, resulta ser una loca quimera, una ficción, una ilusión, una mentira.
En suma, un ídolo. Vive entre delirios de grandeza. Cuando cree que ama, en realidad se ama.
Cuanto más tiene, cree ser más “señor”, cuando en realidad es, más esclavo.
Por sus locuras de grandeza, por sus manías de ser el primero y estar a la cabeza de todos, el hombre se castiga a si mismo, con envidias, rivalidades y temores. Y todas, absolutamente todas las guerras encendidas a lo largo de la historia entre hermanos contra hermanos, familias contra familias, inclusive naciones contra naciones, fueron y son promovidas y llevadas a cabo por la banda ilusión de un “yo” (sea personal o colectivo) aureolado y artificial.
Es un eco lejano de aquel “seréis como dioses” y en el seno de este eco palpita el instinto oscuro e irresistible de reclamar toda adoración y toda gloria.
El deseo de ser “adorado” engendra el temor de no ser adorado. La mitad de su vida el hombre lucha y sufre por conquistar una imagen y la otra mitad vive aterrorizado por perder esa imagen.
La instalación del “yo” en el centro de su mundo levanta a su derredor unas gruesas murallas que lo defienden y separan. Ahora bien, toda separación engendra diferencia y toda diferencia engendra oposición; lo mío, a una parte; lo tuyo a otra parte; dos mundos opuestos.
En resumen, el hombre es esclavo de sí mismo. Necesita liberación y toda liberación consiste en desplazar al dios “yo” y desplazarlo por el Dios verdadero, sustitución del “yo” por él tú.
La salvación consiste en que Dios sea mi Dios. Para ello es necesario despojar el corazón de todos los dioses, de todas las manías de grandeza y de todas las quimeras que brota en torno al ídolo “yo” vaciar el aposento interior de apropiaciones, absolutizadas y divinizadas y abrir espacios libres en el interior para que los ocupe Dios.
Por el sendero de las nadas, dirá San Juan de la Cruz, subiremos a la cumbre del Todo.
Al pobre que está desnudo, lo vestirán,
y el alma que se desnudare de sus apetitos,
quereres y no quereres
lo vestirá Dios de su pureza, gusto y voluntad.
Tomado del libro “Itinerario hacia Dios” capitulo 4 “Oración y Vida” de padre Ignacio Larrañaga.