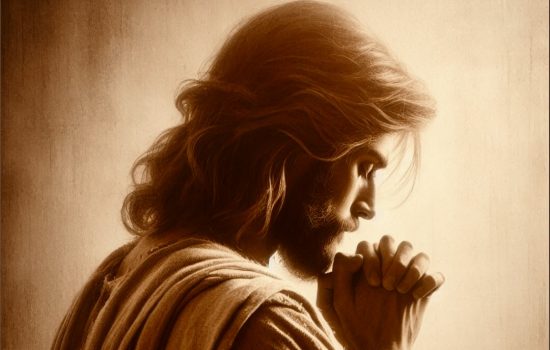Era una noche brillante y profunda como pocas. El aire estival del Alvernia era fresco y tibio a la vez. El mundo dormía en la paz eterna. Todo era quietud y serenidad.
El Hermano, de pie sobre las rocas, extendió los brazos, se sumergió en los abismos de la fe en la inmensidad de Dios. Aquella noche habían aparecido en su alma energías misteriosas de «adhesión», nuevas fuerzas de profundidad de «conocimiento» y amor.
Francisco no decía nada. La palabra había caducado. La comunicación se efectuaba de ser a ser, como quien se sumerge en profundas aguas.
La mente de Francisco estaba paralizada. En ella no había ninguna actividad diversificante o analítica. Era un acto simple y total: Francisco estaba «en» Dios. Era una vivencia densa, compenetrante, inmediata, vivísima, sin imágenes, sin pensamientos determinados. No hacía falta representar a Dios porque Dios estaba «ahí», «con» Francisco, y Francisco «con» Dios.
Dios era (¿qué era?) un panorama infinito, sin muros ni puertas, regado por la ternura; era un bosque de infinitos brazos cálidos en actitud de abrazo; el aire estaba poblado de miles de enjambres con miel de oro; era una marea irremediable, como si diez mil brazos rodearan y abrazaran al amado Francisco; era como si una crecida subida de río anegara los campos.
No quedaba nada. Las estrellas habían desaparecido, la noche se había sumergido. Francisco mismo había desaparecido. Sólo quedaba un Tú que abarca todo arriba y abajo, adelante y detrás, derecha e izquierda, dentro y fuera.
“Tú eres Santo, Señor Dios único, que haces maravillas.
Tú eres fuerte, Tú eres grande, Tú eres Altísimo.
Tú eres el Bien, todo Bien, Sumo Bien.
Señor Dios, vivo y verdadero.
Tú eres caridad y amor, Tú eres sabiduría.
Tú eres humildad, Tú eres paciencia, Tú eres seguridad.
Tú eres quietud, Tú eres solaz, Tú eres alegría.
Tú eres hermosura, Tú eres mansedumbre.
Tú eres nuestro protector, guardián y defensor.
Tú eres nuestra fortaleza y esperanza.
Tú eres nuestra dulcedumbre.
Tú eres nuestra vida eterna, grande y admirable Señor».
El «yo» de Francisco fue irresistiblemente atraído y tomado por el Uno, hecho (Francisco) totalmente «uno» con el Centro. Ésta fue la gran pascua. No hubo, sin embargo, fusión, al contrario; Francisco no sólo conservaba más nítidamente que nunca la conciencia de su identidad personal, sino que, cuanto más avanzaba mar adentro en Dios, aumentaba de tal manera la diversidad entre Dios y él, que llegó a adquirir perfiles inquietantes: «¿Quién eres Tú y quién soy yo?».
Francisco estaba sumergido en la sustancia absoluta e inmutable de Dios. Dios no estaba con Francisco, era con Francisco. Dios lo ocupaba todo, lo llenaba todo. Y, «en» Dios, no había para Francisco lejos, cerca, allá, acá. El Hermano se había elevado por encima del tiempo y el espacio: habían desaparecido las distancias, y Francisco comenzó a sentirse como el hijo de la inmensidad.
Tomado del libro “El hermano de Asís” capitulo 6: “La última canción” de padre Ignacio Larrañaga.