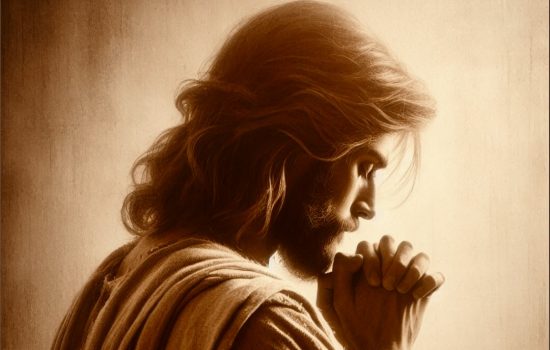Señor, dueño nuestro,
qué admirable es tu nombre
en toda la tierra (Sal.8,1)
Bendice, alma mía, al Señor,
Dios mío, ¡qué grande eres! (Sal. 104,1).
Este es el cantus firmus, la melodía central que sazona, alienta y sostiene en pie los salmos cósmicos: el asombro. La admiración planea incesantemente por encima de la creación, mientras Su Presencia aletea por encima y bucea por debajo de las criaturas.
Aquí está la diferencia entre un geólogo y un salmista. Para el geólogo, la creación es un objeto de estudio: lo aborda analíticamente con instrumentos adecuados. Para el salmista, la creación no es un objeto que se toma para analizarlo, ni siquiera para admirarlo. Más bien, el salmista es seducido y deslumbrado por la creación.
Es, pues, el salmista un ser eminentemente pascual, volcado, mejor dicho, arrebatado por el esplendor circundante; y «estudia» (contempla) la creación, no científicamente, sino vibrando con ella; casi se diría «viviéndola», con todas las características de la vida: unidad, es decir, el salmista no sólo está «fuera» de sí, sino, sobre todo, vertido en la corriente secreta del mundo y compenetrado con sus impulsos; emoción, esto es, una palpitación gratificante; gratitud, un sentimiento benevolente y agradecido por tanta hermosura que le hace al hombre feliz.
Lo dicho hasta aquí podría identificar al salmista con el poeta. Pero hay mucho más; el salmista es también, y sobre todo, un místico. Este es su distintivo más eminente. El salmista, fundamentalmente, es un ser deslumbrado por Dios mismo, atraído por un Dios percibido en la creación de tal manera que el esplendor del mundo no es sino el manto de su majestad, y la vida, su aliento.
El salmo 104 se abre y se cierra con una expresión de máxima interioridad, dirigiéndose el salmista la palabra a sí mismo, y hablando en singular: «Bendice, alma mía, al Señor.»
Desde la última soledad de su ser, desde su más remota y sagrada latitud, surge el salmista en alas de la admiración, y, después de recorrer montes, océanos, ríos y comarcas, retorna al mismo punto de partida, para coronar la peregrinación, con las mismas palabras: «Bendice, alma mía, al Señor.»
Y, durante el recorrido, desciende con frecuencia a su recinto interior para celebrar, admirado y agradecido, al Rey de la creación que, fundamentalmente, está en su silencio interior: «¡Cuántas son tus obras, Señor!» Y, al final, el salmista parece olvidarse de tantos seres radiantes como han llenado sus ojos: las criaturas le han despertado y evocado a su Señor; pero, una vez que el Evocado se ha hecho presente, los elementos evocadores ya no tienen razón de ser, y desaparecen, y sólo queda Dios.
Es, pues, el salmista un ser cautivado por Dios, por un Dios que arrastra tras de sí a la creación entera, y, por cierto, también al salmista. Ya se pueden imaginar los resultados: como en un torbellino embriagador, la naturaleza, el hombre y Dios danzan al unísono, respiran un mismo aliento, viven una misma vida. ¿Cabe imaginar júbilo más subido?
Bergson, refiriéndose a esta experiencia, dice: «No es algo sensible y racional. Es, implícitamente, lo uno y lo otro. Y es mucho más que todo eso; su dirección es la del impulso vital.» Es de tal naturaleza esta experiencia que no hay manera de conceptualizarla, y menos todavía de verbalizarla. Por eso, el salmista, después de una exclamación, tiende a cerrar la boca y permanecer en silencio posterior; un silencio, por cierto, grávido de la más densa palpitación.
Extractado del libro “Salmos para la vida”de padre Ignacio Larrañaga.