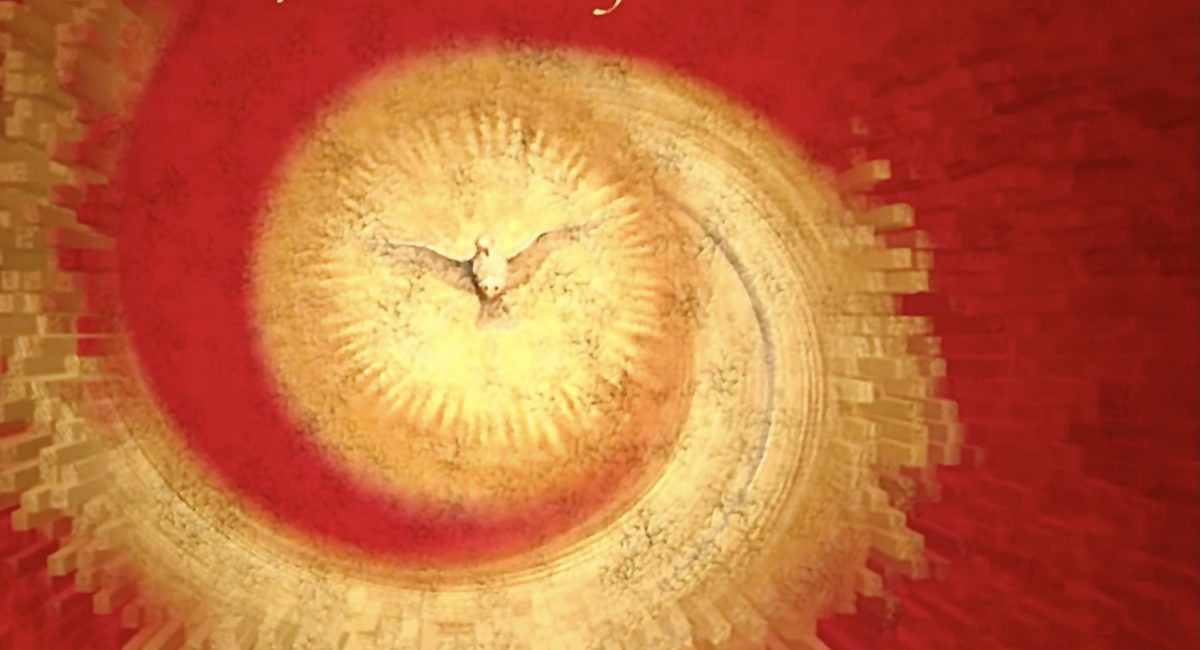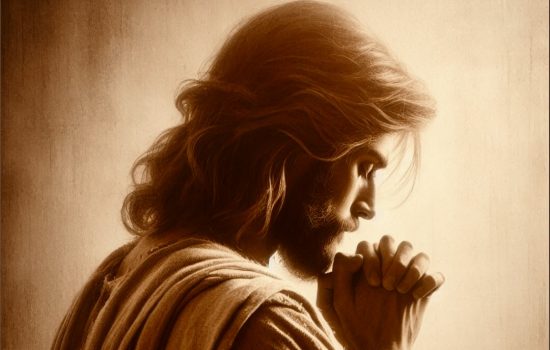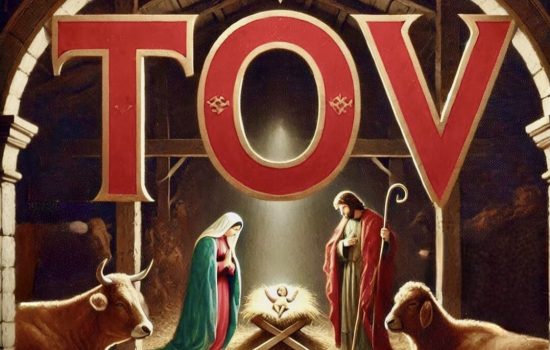Jesucristo había venido para transformarlo todo. Había venido para sacar a los hombres de la órbita de la carne y colocarlos en la órbita del Espíritu. Con su llegada habrían de caducar todos los lazos de consanguinidad y habrían de establecerse las fronteras del espíritu, dentro de las cuales Dios sería padre de todos nosotros y todos nosotros seríamos hermanos unos para otros (Mt 23,8).
Mucho más todavía: para todos los que asumen radicalmente la voluntad del Padre, Dios se constituye en padre, madre, esposa, hermano… (Mt 12,50; Le 8,21).
Todo lo humano sería asumido, no suprimido. Todo sería sublimado, no destruido. Fue la revolución del espíritu.
Toda realidad humana se mueve en órbitas cerradas, y Jesucristo había venido para abrir al hombre hacia horizontes ilimitados. Así, por ejemplo, la paternidad, la maternidad, el hogar, el amor humano, se desenvuelven en círculos cerrados, y Jesucristo quería abrir esas realidades hacia el amor perfecto, hacia la universalidad paterna, materna, fraterna… En una palabra, había venido para implantar la esfera del Espíritu.
Después de su resurrección, Jesucristo establecerá el Reino del Espíritu: la Iglesia. Lo cual no es una institución humana, sino una comunidad de hombres que nacieron, no del deseo de la carne o de la sangre, sino de Dios mismo (Jn 1,13). Es un pueblo de hijos de Dios, nacidos del Espíritu.
En Pentecostés habrá, pues, un nuevo nacimiento. Por segunda vez va a nacer Jesús, pero esta vez no según la carne como en Belén, sino según el Espíritu. No hay nacimiento sin madre. Si el nacimiento era espiritual, la madre tendría que ser espiritual. La madre, humanamente, es una realidad dulce. Esa dulce realidad tendría que morir, en una evolución transformante, porque para todo nacer hay un morir.
María, pues, tendría que hacer una travesía. De alguna manera, tendría que olvidarse de que era Madre según la carne. Su comportamiento, mejor, la mutua relación entre Madre e Hijo, tendría que desenvolverse como si los dos fuesen extraños el uno para el otro.
En una palabra, también María tendría que salirse de la órbita materna, cerrada en sí misma —la esfera de la carne— y tendría que entrar en la esfera de la fe. Y todo esto porque Cristo necesitaba de una madre en el espíritu, para su segundo nacimiento en Pentecostés. La Iglesia es la prolongación viviente de Jesucristo, proyectado y derramado a lo largo de la historia.
Tomado del libro “El Silencio de María” capitulo cuarto: “Travesía” de Padre Ignacio Larrañaga