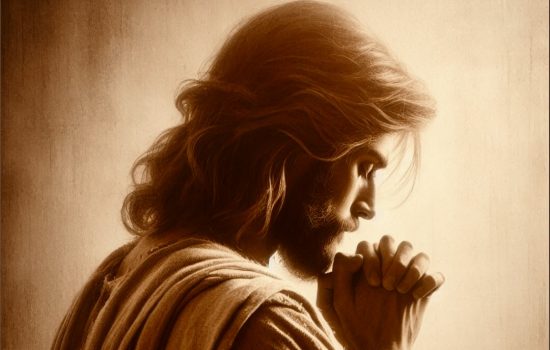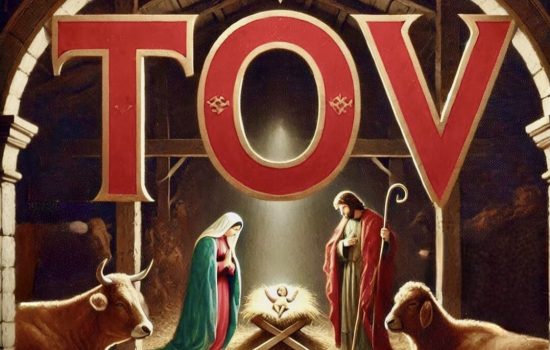El bautismo de Juan tenía carácter penitencial: era un baño de agua que simbolizaba la purificación de los pecados; por eso Juan predicaba a la orilla del río, y quienes acudían a sus márgenes «confesaban sus pecados» (Mt 3,6). Marcos nos dirán que el bautismo de Juan era un signo de conversión, un rito «para el perdón de los pecados» (Mt 1,4; Lc 3,3).
Con los textos evangélicos en la mano, es difícil, por no decir imposible, sustraerse a la conclusión de que, colocado Jesús en la fila de los penitentes y pecadores, buscaba la «remisión de los pecados». ¿Por qué quiso someterse al rito penitencial de los pecadores? ¿Acaso no era el Hijo de Dios, el sin pecado y el impecable, el Santo de Dios?
Es inútil empeñarse en buscar explicaciones sutiles e imposibles. Estamos ante el resplandor de aquel a quien desde el principio hemos definido y calificado como el Pobre de Nazaret; estamos ante una música silenciosa convocando las voces de la noche para orquestar un nocturno. En una noche como ésta los chacales duermen, y las sondas bajarán hasta tocar el corazón mismo de la tierra.
Estamos ante una de las escenas más conmovedoras del Hombre de Nazaret en su condición de Pobre: el Hijo de Dios, luz de luz y nardo perfumado, espera pacientemente en la fila de las fieras y los halcones, fornicarios y adúlteros, hombres vestidos de tempestad y ceñidos de puñal; él, el cordero blanco e inerme, esperando su turno como uno más entre los pecadores para entrar en las aguas purificadoras…, aquel día nació la Humildad, le nacieron alas potentes y escaló la altura más encumbrada.
Aquí resuenan las disonancias de la Escritura, cuando Pablo, casi como quien no quiere la cosa, nos sorprende con una terrible y atrevida expresión, afirmando que a aquel que no conocía pecado Dios «lo hizo pecado por nosotros» (2Cor 5,21); es decir, Dios identificó legalmente al Hijo con el pecado, e hizo que pesara sobre él la maldición inherente al pecado. Todo esto culminará en la cruz, pero aquí, a la orilla del río, la humillación es aún más lacerante, porque el Pobre desciende a las aguas envuelto en el barro de la inmundicia humana, pasando como un pecador entre los pecadores. Hemos llegado a la última plataforma de la Encarnación: el Santo de Dios, siendo impecable, sometido a toda semejanza de pecado, hecho «pecador» con los pecadores, para elevarlos a la santidad de Dios.
* * * Las palabras centrales del episodio del Jordán («Éste es mi Hijo amado, en quien me complazco») están tomadas literalmente de Isaías 42, y se refieren expresamente al Siervo de Yavé, el Pobre de Dios. Así pues, en el fondo del escenario del Jordán respira y se mueve el Hombre de Nazaret, revestido y ceñido estrechamente de todos los ropajes que perfilan la imagen eterna del Pobre de Dios: «He aquí mi Siervo, mi Elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él: dictará la ley a las naciones. No vociferará ni alzará el tono, nadie oirá su voz en la calle. No cascará la caña quebrada y no apagará la mecha mortecina» (Is 42,13).
Ésta es la figura esencial del Pobre de Nazaret, como lo estamos afirmando desde el comienzo: un Pobre entre los pobres, revestido de mansedumbre y misericordia. Fue, por todos los días de su breve vida, humilde caña crecida en las aguas quietas, y quebrada por los pies de los transeúntes. Fue flauta de entrañas vacías en las que los humildes podían confiadamente verter su aliento para extraer de ella una música de consolación. Se fue por las plazas y mercados recogiendo lágrimas y trocándolas en perlas. Hizo del silencio su morada, y nadie escuchó su grito en el viento. Así como el arroyo conoce el mar antes de alcanzar la desembocadura, así los humildes lo descubrían en sus huellas perfumadas.
Todavía continúa caminando entre nosotros, al anochecer, envuelto en el manto del silencio, derramando a su paso luceros y semillas.
Tomado del libro “El pobre de Nazaret” del Padre Ignacio Larrañaga.