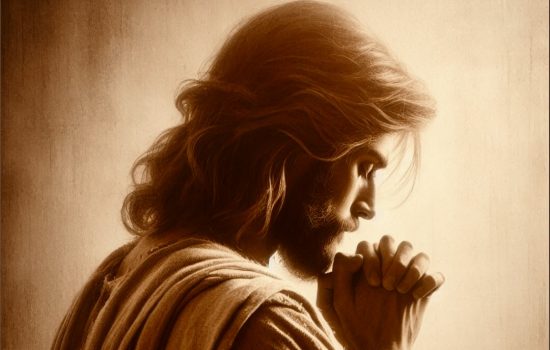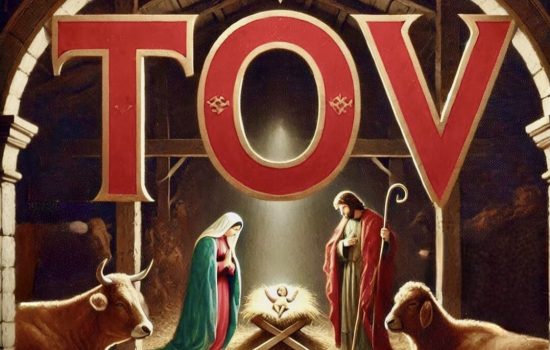Es como la blanca termita, que, silenciosa e invisible, avanza por las entrañas de la madera, hasta corroerla y debilitar los fundamentos del edificio; es como la penumbra que, imperceptiblemente, se desliza en los aposentos interiores a la hora del crepúsculo: por no ser luz, no es amada; por no ser oscuridad, no es temida. Y así, pasa desapercibida. Se la llama rutina.
No es carcinoma ni tampoco un virus. No aparece tipificada en ningún cuadro patológico. Los profesionales no la conocen, o al menos no se preocupan de ella. Por eso nadie estudia su etiología ni se buscan remedios para combatirla. No se mete en aventuras ni se mezcla en escándalos. Pasa tan desapercibida, que nadie se asusta ni siquiera de su sombra.
Sin embargo, y por lo dicho, la rutina es la fuerza más desestabilizadora de las instituciones humanas y de la vida misma. Por de pronto, es, sin duda alguna, el roedor más temible de la institución matrimonial. Más allá de los problemas de adaptación que pueden surgir entre los esposos, ya desde el viaje de luna de miel comienza la rutina a socavar las raíces de la ilusión y el amor.
Se hace presente en las oficinas de los profesionales, en las actividades de los sacerdotes, en las tareas maternales, en la vida de las comunidades y los grupos; en fin, se apodera de todo el quehacer humano, hasta reducirlo todo a monotonía y aburrimiento. Por los efectos de la rutina, las personas experimentan una constante caída de tensión en sus compromisos, pierden el ímpetu inicial, aflojan en el entusiasmo. Y aparece la apatía, desfallece la ilusión y se hace presente la tibieza. Nada es frío ni caliente, y por eso todo acaba causando tedio.
Una preciosa melodía que hoy nos arrebata, luego de escucharla quince veces, ya no nos gusta tanto, porque se nos está gastando. Si la oímos treinta veces, acaba por aburrirnos; y después de escucharla cincuenta veces, nos produce hastío. Un manjar exquisito, repetido durante varios días, mañana y tarde, primero cansa; luego, fastidia, y, finalmente, nos provoca náuseas.
¿Qué es, pues, la rutina? Si es difícil detectarla, más difícil es describirla y prácticamente imposible definirla.
Hay unos cuantos conceptos cuyas fronteras se entrecruzan con la rutina. Ellos son: aburrimiento, monotonía, tedio, náusea. A veces, no se perciben claramente las líneas divisorias entre unos y otros.
Digamos que cada momento nos ofrece una nota de novedad respecto del momento anterior. Por ejemplo: ahora hago gimnasia; anteriormente me había aseado; luego me dirijo a la oficina y trabajo durante varias horas; más tarde atiendo el consultorio; después oigo música; a continuación, almuerzo; más tarde salgo de paseo… Es evidente que, objetivamente, cada momento es distinto del anterior, porque cada momento tiene un contenido -actividad- que le es propio.
Pero si, realizando actividades diferentes, yo no las percibo como distintas, ya estamos enfrentando el aburrimiento y situándonos en el umbral de la rutina. Ahora bien, si cada momento, como lo hemos dicho, implicaba una actividad peculiar, al perder ésta su relieve, aquellos momentos acaban perdiendo sus perfiles y sobreponiéndose los unos a los otros. Y así se desvanece y fenece el tiempo interior. Y estamos plenamente atrapados en las redes de la rutina.
La rutina es motivada, en parte, por la repetición. Toda cosa o situación percibida por primera vez luce nueva; todo lo nuevo tiene una novedad. A la captación vivencial de esa cosa o situación la llamamos aquí novedad. Si la cosa tiene novedad, el momento también la tiene, y percibimos la diferencia entre uno y otro momento; a esa percepción la estamos calificando como tiempo interior.
En la medida en que la cosa o la situación se repiten, se me «gastan»; es decir, pierden originalidad o capacidad de impacto; porque, en último término, la novedad no es otra cosa que la capacidad de impacto que la cosa produce sobre el sujeto receptor. Pero si la situación se repite una y otra vez y de la misma manera, pueden desaparecer el impacto, el asombro y la novedad.
Y así vemos cómo matrimonios que durante cuatro o cinco años vivieron plenamente su compromiso, comienzan a deteriorarse, hasta acabar arrastrando una existencia lánguida, dominada por la apatía, sin capacidad para infundir novedad al quehacer de cada día, sin ilusión.
Cada día nos cruzamos en el camino con jóvenes hastiados de la vida a sus veinticinco años, sin idealismo ni proyectos para el futuro, ahogando su aburrimiento en el alcohol y las drogas. Y se podría afirmar que son muy pocos los que, a lo largo de los años, conservan aquella especie de aura primaveral, que es flor fruto de la capacidad de asombro. Así nos explicamos ese fenómeno humano de los viejos-jóvenes y de los jóvenes-viejos.
Existe la tentación de recurrir a la variedad para superar la rutina: recorrer tierras nuevas, descubrir otros pueblos o paisajes desconocidos, entablar nuevas amistades, modificar los hábitos cotidianos. Todo está bien y constituyen ayudas positivas.
Pero no es ése el camino de la verdadera solución. La novedad debe venir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Un paisaje incomparable, contemplado por un espectador triste, no es más que un triste paisaje. Para un enfermo de melancolía, una espléndida primavera es como un otoño lánguido. ¡Cuántas veces los efectos de una sinfonía o de un poema dependen del estado de ánimo del oyente o el lector!
Lo que importa es conservar la lámpara encendida. Cuando el interior del hombre es luz, todo es luz. Como lo dijimos al comienzo, cuando las moradas del castillo interior están pobladas por la alegría, también están alegres los peces del río. Un espíritu abierto al asombro viste de novedad al universo entero.
He aquí el secreto: ser eternamente niños, para, al igual que en la primera mañana de la creación, ser capaces de poner un nombre nuevo a cada situación, a cada cosa, una por una.
Extractado del libro “Del sufrimiento a la paz” de P. Ignacio Larrañaga, OFM