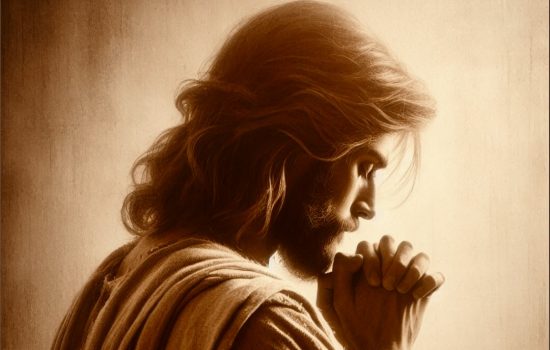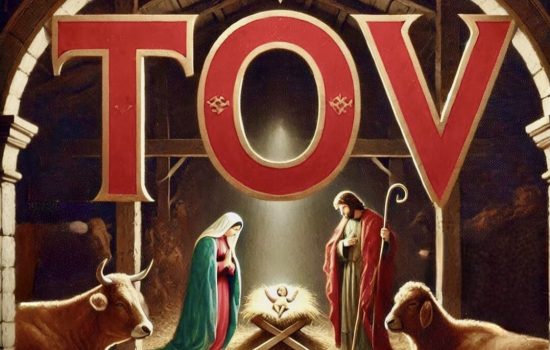Por Padre Ignacio Larrañaga, “El arte de ser feliz”
“He presenciado en los hospitales repetidas veces la siguiente escena: cuando yo les explicaba a los enfermos incurables cómo estaban compartiendo los dolores del Crucificado y cómo estaban acompañándolo en la Redención del mundo, he visto, mientras ellos miraban fijamente el crucificado, cómo sus rostros se revestían de una paz inexplicable y, por qué no decirlo, de una alegría misteriosa. Seguramente sentían que valía la pena sufrir porque habían encontrado un sentido y una utilidad al sufrimiento.
Es decir, su dolor tenía ya un carácter creador, como el dolor de la madre que da a luz. Yo no sé si a esto se le podría llamar alegría en el dolor. En todo caso, es la victoria y satisfacción de quien ha arrancado al dolor su aguijón más terrible, el sinsentido, la inutilidad.
Un enfermo inútil para todo, o cualquier otro atribulado por las penas de la vida, toma conciencia de que en la fe y en el amor está participando activamente en la salvación de sus hermanos, está realmente completando lo que les falta a los padecimientos del Señor; de que su sufrimiento no es sólo útil a los demás sino que cumple un servicio insustituible en la economía de la salvación; de que está enriqueciendo a la Iglesia tanto o más que los apóstoles y misioneros; de que su sufrimiento, asumido por amor, es el que abre el camino a la Gracia más que cualquier otro servicio; de que los que sufren con fe y amor hacen presente en la historia de la humanidad la fuerza de la Redención más que ninguna otra cosa; y, en fin, de que están impulsando el Reino de Dios desde dentro hacia delante y hacia arriba.
¿Cómo no sentir satisfacción y gozo?
Con el recorrer del tiempo, tu nombre desaparecerá de los archivos de la vida. Tus nietos y bisnietos serán también sepultados en el olvido y sus nombres se los llevará el viento. De tu recuerdo no quedará más que el silencio.
Pero si has contribuido a la Redención del mundo asociándote a la tarea redentora de Jesús con tu propio dolor, habrás abierto surcos indelebles en las entrañas de la transhistoria que no los borrarán ni los vientos ni las lluvias; habrás realizado una labor que trasciende los tiempos y los espacios. ¿Cómo no sentir satisfacción y gozo? Así se comprende aquella explosión de Pablo cuando dice: «Ahora me alegro de mis padecimientos».
Dolor, camino de sabiduría
El que no ha sufrido se parece a una caña de bambú, no tiene meollo, no sabe a nada. Un gran sufrimiento se parece a una tempestad que devasta y arrasa una comarca, pero, una vez que pasa el temporal, el paisaje luce calmo, sereno.
Una gran tribulación hace crecer a la persona en madurez más que cinco años de crecimiento normal.
Cuando todo marcha bien, cuando no hay dificultades ni espinas, el hombre tiende a encerrarse en sí mismo para saborear sus éxitos. Sus logros y satisfacciones lo sujetan a la tierra y le resultan como altas murallas que lo encierran en sí mismo sin darse que esas murallas lo defienden, pero también lo encarcelan.
Si te detienes un momento, miras atrás en tu vida y reflexionas un poco, descubrirás que tantos acontecimientos dolorosos de tu pasado que en su momento te parecieron desgracias, hoy, al cabo de diez años, estás comprobando que te han traído mucha bendición, desprendimiento y libertad interior. Al cabo de los años años han resultado ser, no desgracias, sino hechos providenciales en tu vida.
Dejo, pues, sobre tu cabeza doliente esta bendición: “Bienaventurados los que sufren en paz la tribulación y la enfermedad porque serán coronados con una diadema de oro”.
Extractado del libro “El arte de ser feliz” de Padre Ignacio Larrañaga, OFM