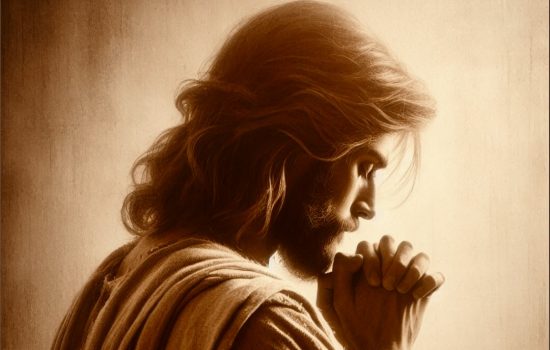En la mañana del primer día de los ázimos, jueves, estando todos en Betania, los discípulos preguntaron al Maestro dónde quería que le prepararan la Cena de Pascua.
La Pascua era la fiesta más importante de Israel, el centro de la fiesta era la Cena Pascual, que debía realizarse según unas prescripciones minuciosamente detalladas, y serían rigurosamnte cumplidas por Jesús y su grupo. Sobre este escenario pascual, el Pobre habría de realizar en esta noche de las noches el más fantástico despliegue de misterios.
La tarde va cayendo, los discípulos oscilan entre el temor y el gozo pascual. Cualquier intento de describir el horizonte interior del Pobre sería un esfuerzo inútil.
-Compañeros de mi soledad y mi destierro: creo en la belleza del dolor cuando éste está impregnado de amor. Creo en la compasión última cuando se asume la carga de la humanidad sufriente-. Los discípulos permanecieron en silencio, sin entender exactamente el significado de las palabras.
Brillaban las primeras estrellas. El Maestro y sus discípulos ya están en el Cenáculo, sentados sobre esteras. No era un ambiente idílico, sino una atmósfera cargada de tensión, cruzada por varios haces de luz que iluminarían la noche con resplandores rojizos: el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía, el anuncio de la traición de Judas y la negación de Pedro, el testamento del amor, la despedida…eran como contradictorias espadas cruzadas que tejían un entramado dramático.
El Pobre de Nazareth había saltado desde las alturas al seno de su santa Madre. Pero había llegado el momento de partir de nuevo al Padre. Una sola cosa había hecho duante la travesía: amar. Y ahora, al final de su vida, se disponía a lanzar la suprema ofensiva de amor.
Jesús les dijo: -Desde las profundidades de mi ser quiero hablarles esta noche, y quisiera que mis palabras fueran ecos de eternidad. Hijos míos, me voy. Si no saltamos al precipicio no nos nacerán alas. En un baño tengo que ser sumergido, y después del baño habrá un prodigio: el dolor se habrá transformado en amor y el amor levantará las murallas del Reino. Me despido, pues; no cenaré con ustedes hasta el día del gran banquete del Reino. Pero antes de marcharme quiero constituirme en compañero eterno y amigo inseparable de todos los hombres hasta el fin del mundo.
-Y, por lo demás- concluyó, -ésta es la última de las cenas que hemos celebrado a lo largo de nuestra aventura apostólica, y la primera de todas las cenas que, en mi ausencia y mi memoria, se habrán de celebrar hasta el fin del mundo, como signo de unidad y vínculo de fraternidad: quienes coman de un mismo pan deberán tener un solo corazón: quienes se sienten a la misma mesa deberán constituir una misma familia.
-Asi pues, este regalo y mi muerte estarán indisolublemente unidos en su memoria hasta el tiempo final-.
Extractado del libro El Pobre de Nazaret, p. Ignacio Larrañaga, OFM