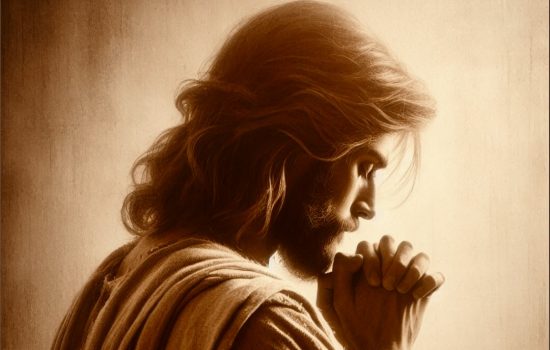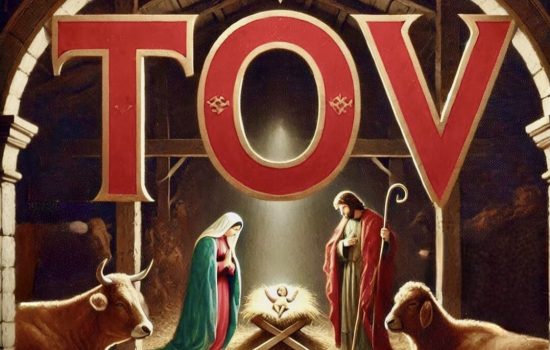— Maestro, no lo podemos evitar: una marejada de tristeza nos ha inundado al enterarnos de la sentencia del Sanedrín contra ti. Estamos confundidos: ¿qué será de tu misión en este mundo?
— Breve como un día de invierno y simple como una caña recta será mi vida: sembrar y morir. Como el destino de los meteoros es perderse en los espacios oscuros, mi peregrinación acabará en el santuario de la muerte. No veré germinar ni crecer el trigal. Después de lanzar la semilla sólo me resta prepararme para morir. He sembrado sin fatiga, he derramado a mi paso salud y bondad; no tendré, sin embargo, la satisfacción de comprobar los resultados.
— Pero, Maestro, con tu muerte todo acabará —insistió Juan.
— Todo comenzará —respondió el Pobre—. La condición que el Padre me pide es mi sacrificio. Una vez consumada mi inmersión en las aguas de la muerte, en el mismo instante la planta levantará cabeza y comenzará a escalar las alturas. ¿Recordáis cuántas veces os hablé del grano de trigo? Si no cae en tierra, permanece estéril; si muere, da mucho fruto. Mi vida como sembrador ha sido precaria. La siembra ha terminado, ahora me corresponde desaparecer.
Ya está sembrada la semilla, ¿para qué esperar más? Y acabó diciendo el Pobre:
— Tengo ganas de depositar mi vida en las manos del Padre, como una ofrenda máxima de amor y como precio de rescate. A veces me parece no entender nada, pero aun así sólo sé una cosa: mi Padre guía la nave y en sus manos me dejaré llevar a donde quiera, como quiera, cuando quiera. Con los ojos cerrados, y abandonado, entraré en el túnel oscuro y misterioso, aunque no vea ninguna luz hasta el final. Será la obra de mi vida. El drama lo he de cumplir hasta su consumación. El resto lo hará el Padre.
Extractado del libro El Pobre de Nazaret, p. Ignacio Larranaga, OFM