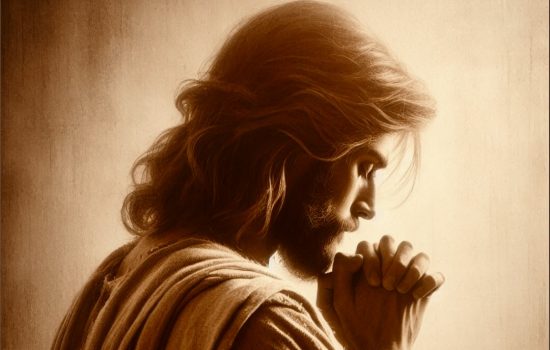Salvarse, según Jesús, es hacerse progresivamente niño.
El Reino se entregará solamente a los que confían, a los que esperan, a los que se abandonan en las manos fuertes del Padre. Todo-es-Gracia. Pura Gratuidad. Todo se recibe. Para recibir, hay que abandonarse.
Sólo se abandonan los que se sienten “poca cosa”. Es necesario hacerse pequeñito, niño, “menor”. Pero una vez que, abandonándonos, nos hemos colocado en la órbita de Dios, entonces caducan todas las fronteras y participamos de la potencia infinita del Padre amado, de su eternidad e inmensidad.
“Si no se hacen como un niño, no entraréis en el Reino de los cielos” (Mt. 18, 1-4). ¡Hacerse niño! El niño es un ser esencialmente pobre y confiado, confiado porque sabe que a su debilidad corresponde el poder de alguien; en una palabra, su pobreza es su riqueza. De por sí, el niño no es fuerte ni virtuoso ni seguro. Pero es como el girasol que todas las mañanas se abre al sol; de allá espera todo, de allá recibe todo: calor, luz, fuerza, vida…
Hacerse niño, vivir la experiencia del Abbá (querido Papá) no sólo en la oración sino sobre todo en las eventualidades de la vida, viviendo confiadamente abandonados a lo que disponga el Padre, todo eso parece cosa simple y fácil. Pero en realidad se trata de la transformación más fantástica, de una verdadera revolución en el viejo castillo amasado de autosuficiencia, egocentrismo y locuras de grandezas.
La tecnología ha conquistado y transformado la materia. La psicología pretende haber dominado al hombre. Vana ilusión. A la hora del diagnóstico, el psicoanálisis logra buenos resultados; pero a la hora de la curación (salvación), el hombre, en su profunda complejidad, es una sombra perpetuamente errante, huidiza e inalcanzable. Diariamente somos testigos de la sombría impotencia de las terapias psiquiátricas para cualquier liberación interior.
No se ha inventado otra “ciencia” ni otra revolución para la transformación del hombre que aquella re-velación traída por Jesús: renunciar a los sueños de omnipotencia, reconocer la incapacidad de la salvación por los medios humanos, tomar conciencia de nuestra poquedad y fragilidad, entregarnos confiada e incondicionalmente en las poderosas manos de Dios.
Aparentemente este abandono en las manos de Dios es una actitud pasiva. Pero quien comience a vivirla se dará cuenta de que en ella están contenidas todas las bienaventuranzas. Diría que este espíritu de infancia es la síntesis de todas las virtudes activas. Es como si se hubieran conquistado todas las fortalezas del alma, y una vez sometidas, se abandonaran al querer y obrar de su único dueño, para así, día tras día, abandonados con absoluta “pasividad” en sus manos, ser transformados desde las raíces. Sólo Dios es Poder, Amor y Revolución.
Extraído del libro Muéstrame tu Rostro por P. Ignacio Larrañaga