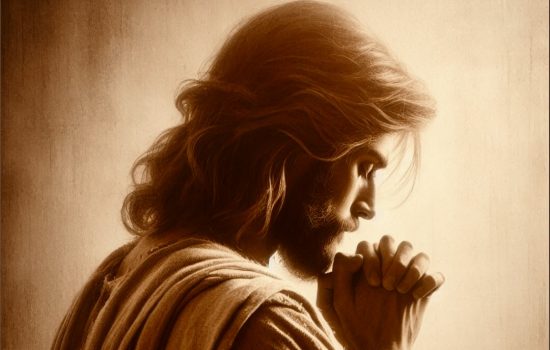El Espíritu Santo es un enorme misterio. La Liturgia de Pentecostés nos asegura que su voz resuena hasta las extremidades de la tierra; y Jesus nos dice que, llegada la hora, el Espíritu nos recordará y nos hará comprender su doctrina en la ultima intimidad. Sin embargo el Espíritu es misteriosamente silencioso porque es eterno. Y quizás algunos de nosotros podríamos repetir lo que dijeron algunos cristianos de Éfeso: “Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo”.
El Espíritu Santificador trabaja discretamente y sin descanso en el silencio de nuestros corazones. Como está en todas partes, acaso por eso no percibimos su presencia. De El dimanan todas las santas luces de nuestra alma, y en lo más profundo es donde echa raíces nuestro ser sobrenatural. Tomó posesión de nosotros en el bautismo sin proferir una palabra, y desde entonces no ha dicho nada. Siempre opera en el silencio del corazón.
Frecuentemente nos parece que solo lo excepcional es realmente lo importante. El Espíritu Santo es el que recrea el universo cósmico y el mundo de las almas. Y nosotros, ciegos, ni nos damos cuenta. Las lágrimas que destilan sobre el rostro de un niño y la tierra que gira sobre su eje, están reguladas por la misma ley, la ley de la gravedad. Algo así es el Espíritu Santo: fuerza de gravedad, invisible, silenciosa, que mueve y remueve, lleva y dinamiza misteriosamente todo cuanto es vida. En realidad es el Espíritu Santo el que regula la marcha del mundo y la historia de las almas.
Tu Espíritu, Dios mío, está en el origen de todos los movimientos sobrenaturales. El ha ido preparando todo en la profundidad de nuestro ser, antes de que nosotros tuviésemos conciencia de ello.
Oh Espíritu Divino, consolación de mi alma, descanso de mis fatigas, brisa en el calor. Sáname las heridas, lléname de todos tus dones, haz de mí una nueva criatura segun la imagen de Cristo Jesus.
(Extracto de la Carta Circular Nº 21)