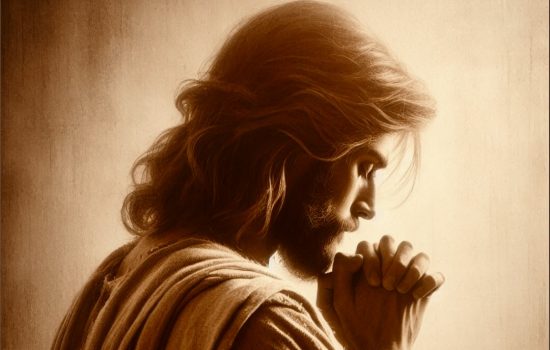Pentecostés es la revolución de Dios y la revolución del corazón poseído por la acción del Espíritu Santo. Así fue la acción de Dios en el corazón de la Virgen. Ella fue la que inspiró valor a los primeros seguidores de Jesus, mientras esperaban el cumplimiento del misterio de Pentecostés. Como dijera en su día el Papa Benedicto XVI: “No hay Pentecostés sin la Virgen María”.
¿Quién mejor que María para sostener la fe del primer Papa de la historia y de los discípulos que habían entrado en contacto con Jesus pero que tenían miedo de correr su misma suerte? Ella, que había contemplado el rostro vivo de Cristo estaba dispuesta a permanecer firme en lo dicho, es decir, en aquella respuesta positiva que entregó durante la Anunciación. Y que luego hizo durante toda su vida: extender un cheque en blanco, abrir un crédito infinito e incondicional a Su Señor Dios. Las palabras jubilosas de su prima Isabel la definen bien: “Dichosa tu que confiaste que de cualquier manera se cumplirían las promesas de Dios” (Lc 1,45).
Desde Pentecostés la vida de los cristianos se define por el testimonio. Y la pregunta medular para ello, “¿Qué haría Cristo en mi lugar?” tiene una doble respuesta. En palabras de Padre Ignacio Larrañaga, surgirían palabras entrañables del corazón de Jesus: “Si ustedes no me abandonan, si aseguran su vida privada conmigo, tendrán autoridad moral y categoría de testigos para gritar al mundo que Yo vivo porque han estado conmigo”.
“Acuérdense cuántas veces me retiraba a las montañas para cultivar mi vida privada con el Padre, y acuérdense con cuánta alegría descendía, y entonces cómo se llenaban los corazones de dulzura y embriaguez al brotar de mi boca las palabras. Era mi Padre el que hacía prodigios a través de mí porque Yo acababa de salir de su intimidad”…
De esta manera, llegamos del encanto de Dios, al encanto de la vida. Con Jesus vivo en el corazón seremos invencibles. Con Él los disgustos se evaporan como niebla, las espinas se transforman en rosas, y ningun anhelo queda insatisfecho en su Presencia. Con Jesus vivo en el corazón, el “ego” se halla débil y nuestra conversión se vuelve más decidida: “Que los silbidos de rechazo no me asusten, los aplausos no me inflen; las exigencias del “Ego” no me esclavicen con pesadas cadenas ni me roben la alegría y la paz. Porque busco, Jesus mío, incesantemente el descanso en Tu corazón manso y humilde. Sólo me anima un anhelo: Que mi amor sea fresco y puro como la lluvia”…
Para nosotros también llega un nuevo Pentecostés. Permitamos que el Espíritu Santo irrumpa en nuestra vida llenándonos de sus dones y carismas. Unos ojos nuevos para una mirada nueva.
Dejándonos seducir por el esplendor de este Dios de la Ternura. Ya no se pueden callar los infinitos gozos que deja en nuestra alma, esos tiempos fuertes de intimidad a solas con Dios, y nos confirman lo que ya sabemos: existimos para recordar al mundo que Dios ES y nuestro deseo es caminar por la ruta segura que siguió la Virgen: “Haced lo que Él os diga” (Jn 2,5).
“Contigo, Señor, hacemos maravillas” (S 60)
(Extraído de diversas Cartas Circulares)